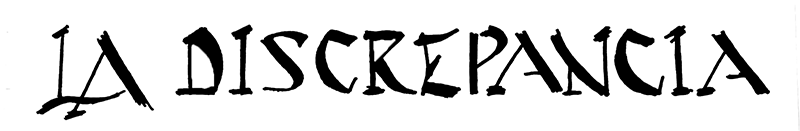Trump y la reconfiguración del proteccionismo en tiempos de guerra híbrida
Desde 2022 hasta diciembre de 2024, Estados Unidos ha destinado 114.149 millones de dólares a Ucrania, en concepto de asistencia militar y económica a Ucrania, en el marco del conflicto con Rusia, según el Kiel Institute (Data Set Ukraine Support Tracker Data, abril 2025). Aunque el país no participa directamente con tropas sobre el terreno, el volumen de recursos movilizados recuerda a los costes indirectos que Vietnam representó en su momento (120.000 millones de dólares entre 1964 y 1973, según la BBC). A medida que el conflicto se prolonga sin un desenlace claro, y mientras Rusia consolida posiciones en el este ucraniano, crecen las voces que advierten sobre la insostenibilidad de este esfuerzo.
El impacto económico de la guerra -interrupciones en el suministro energético, inflación global, deterioro de la competitividad industrial europea- ha contribuido a debilitar la cohesión del llamado “Occidente Colectivo”, en especial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esta fractura estratégica evoca los dilemas que enfrentó Nixon al buscar un nuevo equilibrio entre política interna, diplomacia global y liderazgo económico.
La singularidad de Trump es que trata de frenar la decadencia occidental con políticas no dialogadas ni armonizadas con sus socios (vasallos en lo defensivo). La justificación del «Día de la Liberación» (2 de abril de 2025) se divide en básicamente en dos partes. La primera es la propia formulación: se trataría de una corrección necesaria tras décadas de mercados estadounidenses abiertos que se vieron enfrentados a aranceles extranjeros asimétricos y otras barreras que impidieron el acceso a los productos estadounidenses. Bajo esta óptica, solo una respuesta agresiva podría revertir el daño y hacer que la industria manufacturera vuelva a operar en el país. La segunda es más transaccional: los aranceles son, en última instancia, un mecanismo de recaudación de ingresos para ayudar a financiar los amplios recortes impositivos que la Administración Trump espera efectuar próximamente.
En el centro de la doctrina comercial de Trump reside la convicción de que el déficit comercial de Estados Unidos con cada socio no es solo un dato, sino un indicador de un fracaso nacional que aparentemente probaría décadas de acuerdos comerciales asimétricos, en los que Estados Unidos cedió su industria a cambio de aumentar sus márgenes empresariales y de incrementar importaciones más baratas. Es decir, lo que Estados Unidos ganó en rentabilidad para los accionistas, lo habría perdido en capacidad productiva, víctima de un régimen comercial que no tuvo en cuenta a la clase trabajadora que precisamente aglutinó el movimiento MAGA que le ha llevado a la Casa Blanca.
La Administración Trump cree que los aranceles, además de castigar a los países que han impuesto barreras comerciales injustas a los productos estadounidenses, catalizarán la reindustrialización de Estados Unidos. Aumentando los precios de importación, Trump busca deliberadamente distorsionar el cálculo coste-beneficio de la producción multinacional, impulsando a las empresas a relocalizar sus fábricas y a consolidar sus cadenas de suministro dentro de las fronteras estadounidenses. Lógicamente, Wall Street no quiere esta jugada y por eso ha respondido de la manera en que lo ha hecho al “Liberation Day”. Pero tiene su lógica si lo que Estados Unidos pretende es relanzar un capitalismo industrial y moderar el apetito de su capitalismo financiero, que, por su propia configuración histórica, ha lastrado a amplias capas sociales de determinados Estados, que son los que dieron la victoria clave a Trump en 2016 y lo volvieron a hacer en 2024.
De Kissinger a Trump: las alianzas invertidas
En 1972, el entonces asesor de seguridad nacional Henry Kissinger y luego Secretario de Estado -y uno de los principales arquitectos de la diplomacia estadounidense del siglo XX- diseñó una maniobra geopolítica sin precedentes: el histórico acercamiento a la República Popular China en plena Guerra Fría. En una visita secreta a Pekín, Kissinger preparó el terreno para la posterior llegada de Nixon, quien se reunió con Mao Zedong en un gesto diplomático que sorprendió al mundo.
Esta estrategia buscaba aprovechar la profunda brecha ideológica y estratégica entre China y la Unión Soviética -especialmente tras los enfrentamientos fronterizos de 1969 y la ruptura del movimiento comunista internacional- con el fin de reconfigurar el equilibrio bipolar de la Guerra Fría a favor de Washington. Este realineamiento fue un golpe maestro: al dividir al bloque comunista, Estados Unidos no solo debilitó a su principal rival, la Unión Soviética, sino que también comenzó a integrar gradualmente a China en el sistema internacional liderado por Occidente. Esto lo cuenta con todo grado de detalles Kissinger en su libro On China (2011).
Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como el plan que el hegemón había trazado. China y Estados Unidos integraron muchas de sus políticas económicas y se hicieron interdependientes, pero el crecimiento económico chino no llevó a que paulatinamente se efectuaran un conjunto de cambios políticos en Pekín al gusto de Occidente. Al mismo tiempo, el Partido Comunista chino supo tejer una agenda propia para modernizar su economía y sociedad, con un impulso desarrollista sin precedentes en la historia moderna combinado con la preservación de su poder político. Paralelamente, la Rusia hundida de Yeltsin daba paso a una nueva Rusia con el liderazgo de Putin que a comienzos de los años 2000 despega con una política soberana y una economía renovada, abandonando el guion que la habían escrito desde fuera.
Casi medio siglo después, Donald Trump intenta aplicar una lógica inversa a la empleada por Kissinger, que a pesar de las críticas que ha recibido tiene una base realista y pragmática: busca una aproximación estratégica con Rusia para contener a una China ya convertida en una gran potencia económica y tecnológica. La visión de Trump parte de la premisa de que China, y no Rusia, constituye la principal amenaza a la hegemonía global de Estados Unidos, especialmente tras el auge de empresas como Huawei, el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative) y el avance de la inteligencia artificial y la 5G en el país asiático.
Sin embargo, esta política podría tropezar con una realidad mundial que ya es muy distinta a la de los años 70. A diferencia de la desconfianza mutua que caracterizaba las relaciones sino-soviéticas durante la Guerra Fría, en la actualidad China y Rusia han tejido una alianza estratégica cada vez más sólida. Desde 2014, tras la anexión de Crimea y las sanciones occidentales, Moscú ha girado hacia Pekín en busca de apoyo económico y diplomático. Este acercamiento se ha traducido en acuerdos energéticos multimillonarios (como el proyecto del gasoducto Power of Siberia), cooperación tecnológica (incluyendo desarrollo conjunto de chips y redes de comunicación) y maniobras militares conjuntas, como las efectuadas en el mar de China Meridional y el Ártico. Estas claves ya eran explicadas por Alexander Gabuev, en su trabajo “Why Russia and China Are Strengthening Ties”, en la revista Foreign Affairs (septiembre, 2018): “Ambos regímenes valoran la estabilidad, la previsibilidad y la preservación de su control del poder por encima de todo. Y ambos países, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, comparten el deseo de configurar el orden internacional de forma que priorice la soberanía y los límites a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
En este nuevo contexto, la relación entre Xi Jinping y Vladimir Putin se presenta como un eje estable de contrapeso al orden liberal occidental. Lejos de poder explotar divisiones, como lo hizo Kissinger durante la Guerra Fría, Washington se enfrenta ahora a un contexto multipolar protagonizado por una red de instituciones y entes entrelazados como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN, Mercosur, la CEI, la Unión Económica Euroasiática, la Unión Africana o el Consejo de Cooperación del Golfo, que limitan de facto las posibilidades de dividir al bloque ruso-chino. Esta cohesión estratégica ha dejado poco margen para estrategias como las que definieron la diplomacia estadounidense de los años 70.
¿Un nuevo repliegue estratégico? De la vietnamización a la reorientación indo-pacífica
Las recientes decisiones de Estados Unidos tendentes a reducir su presencia militar en países estratégicos como Polonia y Grecia, y de transferir progresivamente funciones logísticas y defensivas a sus aliados europeos, evocan una estrategia ya utilizada durante la guerra de Vietnam: la llamada “vietnamización”, promovida por la Administración Nixon a comienzos de los 70. En aquel momento, la idea consistía en retirar tropas estadounidenses de manera gradual mientras se fortalecía a los aliados locales para que asumieran el coste militar del conflicto.
Del mismo modo, la actual política de “compartir de cargas” en Europa se presenta como un verdadero desafío para Bruselas y para casi todos los gobiernos europeos con respecto a sus compromisos con la OTAN, aunque en realidad responde también al deseo de reducir compromisos globales y redistribuir recursos hacia otras regiones más prioritarias para la estrategia estadounidense.
Ese nuevo foco estratégico está claramente orientado hacia el Indo-Pacífico, donde China es percibida como el principal competidor sistémico de Estados Unidos en el siglo XXI. Este giro comenzó con la política de “Pivot to Asia” de Barack Obama, se intensificó bajo la primera Administración Trump -quien abiertamente calificó a China como rival estratégico en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2017- y continuó con Biden, quién fortaleció alianzas como el Quad (EE.UU., Japón, India y Australia) e impulsó el pacto de seguridad AUKUS (con Reino Unido y Australia).
En paralelo, los recientes guiños diplomáticos de Trump hacia Moscú, incluidos sus esfuerzos por restablecer relaciones personales con Putin y su escepticismo ante las sanciones europeas, reflejan un intento de normalización bilateral al margen de la UE y la OTAN. Aunque estas maniobras no se traduzcan en una política coherente, sí ponen de relieve una creciente fisura en la estrategia transatlántica tradicional, que durante décadas se había basado en el consenso entre Washington y sus vasallos europeos frente a Moscú.
Este conjunto de señales podría interpretarse como el preludio de un realineamiento global más profundo, donde la primacía atlántica cede espacio ante un orden multipolar con varios ejes. Esto quizá explica la renovación de la Doctrina Monroe que está lanzando la Casa Blanca, en un intento de asegurar la dominación continental de toda América (Canal de Panamá, Golfo de México -ahora de “América”; Canadá, y también Groenlandia y por tanto su región correspondiente del Ártico; y con la Argentina de Milei, como cabeza de puente hacia la Antártida).
Las tensiones dentro de la OTAN, la zozobra del multilateralismo y la consolidación de alianzas alternativas -como la de China con Rusia- configuran un escenario en el que el liderazgo estadounidense ya no puede darse por sentado, y donde los equilibrios geoestratégicos están siendo profundamente redefinidos.
Lecciones de un imperio declinante
Tanto Nixon como Trump afrontaron el dilema fundamental de toda potencia hegemónica: cómo mantener un orden global favorable a sus intereses cuando los recursos internos no alcanzan para sostenerlo. En ambos casos, la combinación de guerra, déficit y crisis de confianza condujo a decisiones drásticas -la desvinculación del oro, el proteccionismo arancelario, la reconfiguración de alianzas-, que alteraron el equilibrio internacional.
En un mundo cada vez más multipolar, con China como actor económico central y con una Rusia resiliente pese a las sanciones, las soluciones del pasado parecen menos efectivas. La historia sugiere que los costes para Estados Unidos que representan un despliegue militar para seguir actuando de policía mundial no pueden eludirse indefinidamente, y que los ajustes, aunque dolorosos, son inevitables, tanto para el todavía hegemón, como para todos.
Como en 1971, la capacidad de Estados Unidos para reinventarse en la primera parte del mandato de Trump antes de las midterms (2025-2026) dependerá no solo de sus decisiones económicas, sino también de su habilidad para reconfigurar su papel en un sistema internacional más competitivo, interdependiente y menos dispuesto a aceptar su liderazgo sin condiciones.