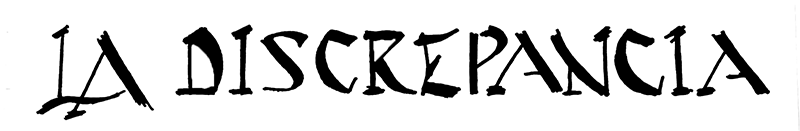Recuerden las imágenes que les han acompañado desde niños. Revisiten los paisajes ineludibles de su memoria. Iluminen los escenarios habituales de evocadas conquistas o de condenas incrustadas en imágenes mentales tan reiteradas, tan vistas, como la de su DNI.
Recuerden, concretamente, el primer escenario en que se situaron a la derecha o a la izquierda del espectro político, quizás en una comida familiar, quizás delante de un telediario o de un grupo de amigos que ya se habían significado o bautizado políticamente. Pregúntense si se han movido desde aquella primera imagen y si aparecen borrosos. Tal vez, todavía permanezcan inmóviles y posen con unos contornos bien perfilados. Pregúntenselo porque ese escenario está desapareciendo ahora mismo. Ustedes se podrán perfilar todavía bien, pero el fondo se está difuminando, como el del pífano de Manet. Sería un error aferrarse a un fondo difuminado.
Como el personaje del cuadro de Manet, ustedes intentan perfilarse nítidamente con la esperanza de seguir ubicándose, pero empiezan a desfallecer y a estar fuera de lugar. El fondo ya no es el de la Asamblea Constituyente francesa reunida en Versalles en 1789, donde se sentaban a la derecha del presidente los Cazalès, Maury o Eprémesnil y a la izquierda los Robespierre, Barnave o Pétion, en suma, a la derecha los conservadores y a la izquierda los revolucionarios.
Hoy en día, en cambio, empieza a no tener sentido articular la personalidad política en términos horizontales como derecha e izquierda. En breve habrá que rehuir la visión horizontal y avezarse a mirar verticalmente. Habrá que recuperar las categorías utilizadas por Walter Ullmann para explicar las dos concepciones del poder predominantes en la Edad Media: ascendente y descendente.
Hoy, de nuevo, se abre rápidamente la concepción descendente del poder, como la de los papas y los reyes de la alta Edad Media. Pontífices y monarcas concedían con condescendencia los derechos a los súbditos, que no tenían por sí mismos derecho a la cosa concedida. Incluso, el rey se consideraba un vicario y un lugarteniente de Dios en la tierra, después de ser ungido mediante el crisma que visibilizaba su dependencia de Dios –como hoy lo haría una cruz de ceniza en la frente en una entrevista en la cadena Fox. Se legislaba y se gobernaba por la gracia de Dios en la alta Edad Media –y hasta 1975 en algunos estados como el nuestro. El derecho emanaba de la ley divina reflejada en la voluntad real, que proporcionaba la protección a su reino. Solo el rey era responsable de la paz del reino y de sus feudos, que se tenían que plegar a la voluntad y a las decisiones del monarca –como hoy se plegaría quien no tiene buenas cartas o armamento suficiente. Al rey no lo unía ningún vínculo jurídico con su pueblo y se situaba por encima de los súbditos y de la ley –como hoy se situaría aquel que gobierna a pesar de estar condenado sin posibilidad de aplicarle la pena mientras gobierne.
Hoy parece que está de moda la concepción descendente del poder, un poder ejercido omnímodamente por quien está por encima de los súbditos, consumidores o votantes. Son los elegidos por la gracia divina o por la infinita sabiduría del mercado universal. Son los nuevos vicarios del siglo XXI: CEOs, oligarcas o magnates.
En cambio, los pasados de moda defendemos la concepción contraria: la ascendente. Todavía creemos que el poder surge y asciende del pueblo a los gobernantes. Dicho de otro modo, los gobernantes son representantes del pueblo que los elige y los sustituye votando cada cierto tiempo. Los defensores de la concepción ascendente del poder tendremos que superar la visión horizontal de la política y difundir una nueva perspectiva, porque el reto es mayúsculo.
Tendremos que proclamar que la defensa de los derechos humanos no se restringe a personas de izquierda o derecha, porque el respeto a los derechos y a las reglas de la democracia es de todos y no hay monarcas, CEOs o magnates que se deban situar por encima de la ley. Es más, tendremos que difundir que la sujeción a la ley es la salvaguarda contra el poder descendente y, más aún, que la concepción ascendente proporciona el marco de la útil discrepancia, dentro del cual cada uno puede empujar a derecha o a izquierda para orientar la convivencia en la dirección más apropiada. Concebir ascendentemente el poder implica creer que la democracia no es solo votar, sino, antes, deliberar en condiciones de igualdad. La democracia no es solo el resultado de las urnas, sino también un método para forjar ascendentemente las decisiones colectivas.
Tenemos, aun así, razones para ser escépticos acerca de la unidad de derechas e izquierdas –democráticas– en la concepción ascendente del poder. El 1789 en Versalles a la derecha se sentaban los defensores de otorgar al rey la capacidad de vetar las iniciativas legislativas de la Asamblea y a la izquierda los opositores al veto real. La conclusión escéptica sería que no hay unidad posible: se sientan a la derecha los partidarios del poder descendente y a la izquierda los del ascendiente. Pero no siempre ha sido así ni tiene que ser así. Habrá que evitar la falacia naturalista y agruparnos todos los defensores de la concepción ascendente, porque el reto es inminente y los alumnos de nuestras escuelas están perfilando su personalidad política bajo la sombra de un poder que los mira con condescendencia. Si no hacemos nada, esta sombra los acompañará como una imagen reiterativa a lo largo de su vida. Como el escenario de una condena o un paisaje ineludible.