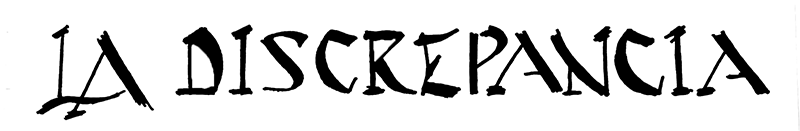Cuando los gobiernos olvidan sus principios, la ciudadanía paga la factura. Y la factura viene con intereses.
En esta reflexión ,se analiza el deterioro de la confianza ciudadana hacia los gobiernos, con especial atención al caso español. Desde una perspectiva crítica pero equilibrada, se expone cómo la instrumentalización de los valores progresistas ha derivado en populismo, mala gestión y desafección política. El texto no busca confrontar ideologías, sino recuperar la exigencia de gobernar con integridad, responsabilidad y competencia. Una advertencia lúcida sobre lo que ocurre cuando se traicionan los principios y se subestima la inteligencia del electorado.
La política ya no ilusiona. Produce hastío. A veces incluso vergüenza. No es una sensación abstracta ni una exageración puntual. Es un sentimiento que crece, silencioso pero persistente, entre amplias capas de la población. Y aunque el fenómeno es global, en España adquiere una forma particularmente intensa. Porque aquí, muchos de los que un día confiamos en una política comprometida, justa y sensible, hemos visto cómo nuestras esperanzas se han convertido en herramienta de manipulación.
Durante años, buena parte de la izquierda gobernante ha apelado al lenguaje de la justicia social, de los derechos, de la equidad. Pero lo ha hecho no para construir una sociedad mejor, sino para justificar una política de gasto sin control, decisiones arbitrarias, y un uso clientelar de las instituciones. Se ha utilizado el lenguaje del progreso como coartada para evitar rendir cuentas, y se ha envuelto la ineficacia en banderas nobles, desactivando la crítica con acusaciones implícitas de insensibilidad o incluso de traición ideológica.
Ese es el problema: no el error, que es humano y hasta necesario, sino la falta de humildad para reconocerlo, la soberbia para negarlo, y la deshonestidad de disfrazarlo de justicia.
Gobernar con sensibilidad social no puede ser excusa para malgastar el dinero público. Defender a los más vulnerables no debe convertirse en una pantalla para consolidar redes de poder. La buena política necesita convicción, sí, pero también competencia. Y cuando ambas faltan, el resultado es lo que estamos viendo: una ciudadanía que deja de creer, que se desmoviliza o se radicaliza, que empieza a mirar con simpatía a opciones que, hace apenas unos años, eran consideradas impensables.
Y aquí es donde se enciende la alarma. Porque el populismo —ya sea progresista o conservador— tiene un patrón común: desprecia los matices, reduce la política a un juego de lealtades ciegas, y tiende al autoritarismo. Lo hemos visto muchas veces. Gobiernos que llegan con un discurso de regeneración acaban rodeados de incondicionales, aislados de la realidad, obsesionados con el poder y dispuestos a todo para no perderlo. La democracia entonces deja de ser un sistema vivo para convertirse en una fachada.
Frente a esta deriva, muchos ciudadanos han comenzado a retirar su confianza. Y cuando eso ocurre, lo que viene después rara vez es moderado. Los excesos de unos abren la puerta a los excesos de otros. Así se generan los giros bruscos, las mayorías absolutas de castigo, los gobiernos de reacción. La izquierda pierde porque no ha sabido gobernar bien; la derecha gana, no necesariamente por mérito propio, sino como reflejo de una sociedad agotada por años de promesas incumplidas.
Este no es un lamento nostálgico por un pasado idealizado. Es una llamada a la responsabilidad. A todos. A quienes gobiernan y a quienes votan. Porque si seguimos confundiendo sensibilidad con propaganda, política con espectáculo, gestión con relato, pronto no quedará espacio para el debate sereno ni para los acuerdos fundamentales.
Hay un precio por el desencanto. Y cuanto más tardemos en enfrentarlo, más caro nos saldrá.