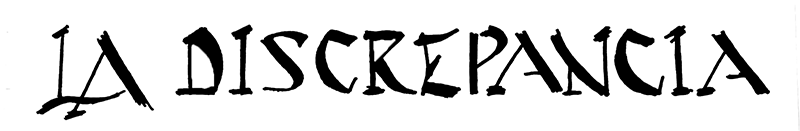Quizá nuestros lectores, salvo los muy cinéfilos, no conozcan la película Synecdoche, New York, dirigida por Charlie Kaufman en 2008. Se trata de una obra fascinante y desconcertante, que explora la vida, la muerte, el arte y la identidad a través de una estructura narrativa profundamente surrealista. Su protagonista, un director teatral, emprende la tarea imposible de replicar el mundo entero dentro de una gigantesca representación escénica, hasta que vida y arte, realidad y ficción, colapsan en una espiral de espejos rotos. A lo largo de la cinta, el espectador asiste a la disolución de cualquier frontera entre el actor y el personaje, entre lo que fue y lo que pudo haber sido.
Estos días, observando el funeral y entierro del papa Francisco, uno no podía evitar sentir que estábamos, también nosotros, atrapados en una gigantesca synecdoche global, un teatro del mundo donde ya no es posible distinguir el rito de su parodia, la creencia de su representación, la fe de su escenificación.
«Vivimos en la era del relato, pero los relatos ya no logran organizar nuestra experiencia.»
La muerte de Francisco, más que el fin de un pontificado, ha parecido sellar el final de un tiempo histórico. Los grandes relatos de la Modernidad, de la Ilustración, del Progreso, incluso los de la Redención cristiana, languidecen, mientras la realidad, brutal e inarticulada, irrumpe como un flujo incesante de datos, imágenes y fragmentos.
La Iglesia Católica, institución maestra en la producción de relatos durante siglos, se ha encontrado celebrando una ceremonia que, bajo su esplendor litúrgico, no podía ocultar una profunda vacuidad.
Los millones de have-nots observaban desde sus pantallas a los haves, impecablemente vestidos, peinados, en un desfile de solemnidad cuidadosamente calculada. Cada gesto, cada lágrima, cada mueca de recogimiento, retransmitido en alta definición, convertido en mercancía visual para el consumo global.
Incluso los no creyentes acudieron a la representación. Yolanda Díaz, conocida por su agnosticismo confeso, acudió al funeral como tantos otros líderes laicos. Su presencia recordaba al protagonista de San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno, quien decía:
«El pueblo debe vivir de su fe. ¿Qué les importa que no crea yo si ellos creen?»
Hoy, los líderes seculares asumen los ritos religiosos no por convicción, sino porque perciben —con lucidez trágica— que en el vacío actual incluso las viejas ficciones son preferibles a ningún relato.
Mientras el cortejo fúnebre avanzaba bajo los cielos romanos, en alguna sala adyacente, Donald Trump y Volodímir Zelenski mantenían conversaciones discretas. Palestina, entretanto, seguía hundida en su interminable tragedia, sus muertos invisibles para un mundo cada vez más selectivo en sus duelos.
Todo en Roma parecía un eco desvaído de un orden en vías de extinción. Europa, Estados Unidos, el Occidente entero que surgió triunfante de la Segunda Guerra Mundial, celebraba su propia agonía bajo los frescos de Miguel Ángel.
Es imposible no pensar aquí en Kaput de Wolfgang Münchau ). Lejos del escenario de las bombas, Münchau diagnostica la descomposición silenciosa del «milagro alemán». Alemania no era tan invulnerable como creíamos: su dependencia energética, su atraso tecnológico, sus políticas neomercantilistas la han convertido en un coloso con pies de barro.
«Kaput no significa solo roto, sino inútil para cualquier propósito», escribe Münchau.
Pero el derrumbe alemán no es un hecho aislado. Es el síntoma de un mal mayor: el agotamiento del modelo occidental. Durante décadas, hemos sostenido nuestro bienestar sobre tres pilares cada vez más quebradizos: un consumo desbordado, un deterioro ambiental creciente y una desigualdad social institucionalizada.
No es solo que hayamos perdido el rumbo; es que seguimos acelerando mientras el vehículo se descompone.
En el funeral del papa Francisco no estaba solo enterrándose un pontífice. Se estaban enterrando también los restos de una fe en el milagro de Occidente.
Quizá, como escribió Ernst Jünger en La emboscadura,
«vivimos en el ojo del torbellino del tiempo, y giramos en él, incapaces de ver la salida» .
El mundo que surgió tras 1945 se construyó sobre milagros: el milagro alemán, el francés, el americano, el japonés. Todos compartían la idea de una recuperación perpetua. Hoy, esas fórmulas suenan como rezos vacíos. Las nuevas crisis no son esporádicas ni coyunturales: son estructurales.
La ceremonia vaticana ha sido, tal vez, una profecía en acto: no el cierre de una era religiosa, sino el funeral de los milagros mismos.
Quizá nos quede aún representar la función hasta el final, como en Synecdoche, New York. Pero sabiendo, esta vez, que el teatro ya no tiene espectadores, y que los actores hace tiempo olvidaron el sentido de la obra.