A propósito de un libro sobre Guinea Ecuatorial
Introducción
Se habla poco de Guinea Ecuatorial. Un país lejano y desconocido. De vez en cuando se publican cosas sobre las trapisondas y desafueros de Obiang Nguema, el hombre que lleva en el poder desde 1979, y sobre su amplia parentela, que deben figurar entre la gente más adinerada de África. Fíjense en la calidad de nuestra política exterior. El único país de África en que se habla español carece de un vuelo directo desde España. Para llegar al aeropuerto de Malabo, la antigua Santa Isabel, hay que dar un rodeo por París o Frankfurt.
Se conoce poco la historia de nuestra presencia en el Golfo de Guinea. Por eso conviene reseñar el libro recién publicado por Antonio Caño, el acreditado periodista, antiguo director de El País, sobre el Francisco Macías, el primer presidente de aquel país, miembro de la saga de tiranos sanguinarios que han gobernado en bastantes países africanos.

Francisco Macías y el final de la aventura colonial en Guinea
Antonio Caño LA ESFERA DE LOS LIBROS, S.L.
Las islas de Fernando Poo y Annobón eran posesiones portuguesas que España trocó por la colonia de Sacramento, en el sur de Brasil. El objetivo era conseguir una posición cercana al mercado de esclavos para prescindir de los intermediarios. La primera expedición española partió de Buenos Aires en 1778 al mando del conde de Argelejo. Pasados unos meses hubo de reembarcar, con menos de la mitad de los efectivos iniciales. No fue por incompetencia o cobardía. Los europeos no pudimos con los mosquitos africanos. El paludismo y la fiebre amarilla hicieron estragos. Tuvo que generalizarse el uso de la quinina para que, secundada por la ametralladora y la cañonera, los europeos pudieran penetrar en el interior del continente y conquistarlo, mientras enarbolaban o se amparaban en una supuesta misión civilizadora. Pasó casi un siglo hasta que los españoles volvieron a intentarlo.
Entretanto, Fernando Poo fue colonizada al principio por negros que convivieron con la etnia local, los bubis[1]. Un caso extraño. La flotilla inglesa destinada a combatir la trata de esclavos desembarcaba en la isla a los cargamentos apresados en los buques negreros. Fue está población quien comenzó el cultivo de la palma de aceite y de esta forma se integró en el mercado mundial[2]. Estos negros fueron los que luego se llamaron fernandinos, una élite de apellidos ingleses -Barleycorn, Jones, Dugan-, educados en Inglaterra, que luego trasladarán su fidelidad a España. A un fernandino podía reconocérsele por los modales educados y el castellano pulido en el que hablaban. Una élite que será aniquilada bajo el terror de Macías. A las islas se añadió un pedacito de tierra continental, la región de Rio Muni. En la conferencia de Berlin (1885) se justificó la “posesión efectiva” de ese territorio por las misiones claretianas establecidas en el cabo San Juan. La iglesia española, la iglesia militante, fue el factor esencial en la colonización de Guinea. De ahí que los únicos edificios vistosos, los rastros más aparentes de la presencia española, sean las iglesias, tanto en la isla como en el continente.
La isla de Fernando Poo fue lentamente ocupada por españoles. Se logró, ya entrado el siglo XX, una respetable producción de cacao, madera y café. El cultivo de las piñas de cacao requiere mano de obra abundante, tanto para la recolección como para el tueste y empaquetado; mano de obra estacional, que llegaba de Nigeria o de países tan lejanos como Sierra Leona. Una élite de finqueros y funcionarios coloniales dominaba el panorama social. Las diferencias entre blancos y negros eran abismales. Envuelto en el paternalismo del Patronato de Indígenas, contolado por la iglesia, se practicaba un régimen cercano al apartheid. El nivel de vida que la colonia alcanzó en los años sesenta era más elevado que el de los países circundantes, colonias francesas de Gabón y Camerún, con un grado aceptable de control de las enfermedades tropicales.
Lo que un político británico llamó los vientos de cambio alcanzaron a Guinea llegados los años sesenta del siglo XX. El franquismo, como la mayoría de los regímenes colonizadores, reaccionó con una maniobra de distracción: convertir a las colonias en provincias nominales de la metrópolis. No fue suficiente. Aquí es donde empieza el libro de Antonio Caño, de manera un tanto abrupta. Le falta decir de qué país estamos tratando.
Nudo
No es un mal libro. Narra con habilidad y estilo la carrera de Francisco Macías, de funcionario colonial menor a alcalde del pueblo de Mongomo -territorio del clan Esangui y consejero de Obras Públicas en el régimen autonómico. Describe los jalones principales que condujeron a la independencia de Guinea: la autonomía bajo control español, la conferencia constitucional (1967-68), el referéndum y las elecciones del 68 que acabaron llevando al poder a Frencisco Macías, nombre hispanizado de Francisco Mesié me Nguema Biyogo nacido el 1 de enero de 1924, en Nzangayong, distrito de Mongomo, un miembro de la etnia fang, del clan Esangui[3]. Gran paradoja. Mientras en España existía una dictadura, en Guinea se autorizó un régimen pluripartidista votándose con una limpieza ejemplar.
Cuenta Caño la relación entre Francisco Macías y el abogado español García Trevijano, asesor y proveedor de fondos de la aventura política de Macías. Quizás sobreestime la inteligencia política de Trevijano, turbio personaje, jurista adinerado, con bufete en el Paseo de la Castellana de Madrid. Parece como si hubiera anticipado el futuro de Macías, como si poseyera unas facultades de anticipación extraordinarias. Un brujo español acaso. Trevijano, fundador de la Junta Democrática, era capaz de conjugar el republicanismo y la causa de don Juan de Borbón, la amistad con don Juan Carlos -aficionado a los coches deportivos como él- y la de Santiago Carrillo, al que trataba de convencer para que don Juan encabezara la ruptura democrática. Un hombre que no distinguía entre la política y los negocios y que no dudó en hacerlos -jugosos- con el tirano sanguinario en que se convirtió su apadrinado. Un vivales este Trevijano, ambicioso trapisondista, de escasos escrúpulos, con unas ganas locas de figurar, un listillo antes que un político clarividente. Apostó por Macias y le salió bien a él y mal a los ecuatoguineanos.
Los dirigentes franquistas también apostaron, pero se equivocaron. No sé si los españoles hemos sido buenos o malos colonizadores. Es probable que no haya ningún colonialista bueno. Pero los casos de Guinea y el Sahara Occidental demuestran que no hemos sabido salir con bien del empacho colonizador. Tampoco los franceses salieron airosos de Vietnam y Argelia, todo sea dicho. El régimen franquista, a finales de los sesenta, había acentuado su división en familias y personajes. El papel arbitral de Franco perdía fuerza. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, abanderó la posición unitaria en la conferencia constitucional que tuvo lugar en 1968, en Madrid, esto es, que la isla y continente debían formar una sola nación independiente. Su candidato favorito era Atanasio Ndong, natural de Mbini, un poblado de la costa, antiguo seminarista, hombre de modales refinados, que había vivido muchos años en el exilio y visitado muchos países. Ndong era presidente del MONALIGE. El vicepresidente español Carrero Blanco abanderaba la división entre isla y continente, garantía de que perdurara la influencia española, apoyando a Bonifacio Ondó Edú, natural de Evinayong, localidad del centro-sur del país, antiguo catequista, presidente del gobierno autónomo y hombre cercano a los intereses españoles, que acaudillaba el MUNGE. Ganó Macías y alcanzó la presidencia, luego una campaña electoral demagógica, mediante una alianza con dos de sus rivales, Ndong y Bosio, representante de la Unión Bubi.
La crisis sobrevino en pocas semanas. Empezó con el incidente de las banderas, ofendido en nuevo mandamás por las que ostentaban los establecimientos diplomáticos españoles. Macías dio orden a sus partidarios de arremeter contra las personas y los intereses españoles. El rencor y el odio por tantos años de sumisión a los blancos afloró de golpe entre muchos negros. Hubo palizas y varios asesinatos que terminaron con la salida en masa de la amedrentada colonia española. Con la huida de los españoles todo se derrumbó. El caos más perfecto reinó a partir de entonces. El caos dio paso a un régimen de terror; y el terror al establecimiento de un régimen que trataba de imitar al totalitarismo soviético o chino: partido único, el PUNT, milicias como las Juventudes en Marcha con Macías, amagos colectivistas. Se estableció como norma el asesinato de todos sus rivales políticos, reales o presuntos, y la búsqueda de apoyo en el otro bando de la guerra fría, primero fue China y, cuando esta perdió interés, la URSS. A estilo de otro tirano, Mobutu Sesé Seko, Macías “africanizó” los topónimos españoles, quitándoles ese sabor antañón que tenían San Carlos (ahora Lubá), Santa Isabel (Malabo), Fernando Poo (Bioko) y muchos otros.
Durante la crisis, el gobierno español mostró la misma indecisión, pasividad y claudicación que facilitaron años después la cesión del Sahara Occidental a Marruecos. Caño lo describe muy bien en su libro., España era un país todavía en entredicho, gobernado por una dictadura militar. Si los 250 guardias civiles con que contaba España en Guinea hubieran actuado según dictaba la lógica política, protegiendo a sus connacionales y a sus propiedades y derribando en último término a un Macías enloquecido, la protesta internacional hubiera aislado todavía más al régimen. Un final infeliz para los españoles, anticipo de una catástrofe mayor.
“¿A cuántos fusila Franco en España? Pues tened en cuenta que el presidente tiene todas las facultades, incluso la de fusilar”.
Así se expresó Macías al dominar un caricaturesco golpe de Estado urdido por Atanasio Ndong., Y a fe que cumplió lo prometido.
Esto se puede decir, a mi juicio, sobre la parte buena libro, informativa, propia de un buen y experimentado periodista como Antonio Caño, hoy puesto en la picota por la intransigencia de los apologistas de Pedro Sánchez. Pero hay cosas que no son tan buenas. El artificio literario usado para narrar la historia de Guinea es equívoco. El libro lo firma él, Antonio Caño, pero el que habla es otro, un maestro llamado Ramón García, que estuvo dos años en Guinea y escribió luego un libro sobre su experiencia. A veces no se sabe quién habla. En ocasiones la prosa adquiere un tono académico y el libro se remata con una bibliografía. Otras veces, el relato se desliza al reportaje más o menos sensacionalista: cosas de brujería y canibalismo. A pesar de haber visitado Guinea en varias ocasiones -la primera vez para asistir al juicio que condenó a muerte a Macías-, Caño desconoce la cultura fang. Percibe la cultura de una etnia africana como algo misterioso y siniestro. La guineana es “una población apresada por una cultura de castas, supersticiones y oscurantismo”. Dice castas, sistema de organización social cerradamente estratificado, vertical, propio de la India, no etnias o “tribus” como pronunciaban los coloniales, un sistema horizontal más abierto, característico del África negra. Se refiere al padre de Macías como “brujo”, practicante de una religión sincrética extendida entre los fang de Gabón y Guinea, creada por ex seminaristas, el bwiti (pronunciar butí), que adorna con actos crueles y hasta sacrificios humanos y canibalismo. Lo curioso del caso es que en la bibliografía se cita el libro del antropólogo norteamericano James Fernández sobre el bwiti[4], una soberbia interpretación de la cultura fang, ajena a esas fantasías siniestras. O no ha leído el libro o el autor habla de oídas. Peor aún, Caño incurre en el vicio local de adjudicar caracteres positivos o negativos a las etnias. Según él, los bubis -etnia que dice dominante en Bioko pero que hace tiempo que ya no lo es- son pacíficos y amistosos, y los fang son guerreros y violentos. Según y conforme, como toda esa faramalla de los caracteres nacionales. Depende de la circunstancia histórica y de la oportunidad. Los bubis se opusieron a la independencia porque temían, con razón, verse englobados por la etnia mayoritaria, y deseaban una continuación de la colonia o, al menos, del control español de una posible independencia. Su contacto con los españoles era más estrecho y más antiguo que el de los fang, su lenguaje más asequible a oídos europeos, más cosmopolita por así decir, conocedores del pidgin english que se habla en esa parte de la costa africana. Y todo ello puede inducir a una engañosa familiaridad o cercanía. Quizá por haber presenciado tantos episodios siniestros en la época de Macías, violaciones y palizas, el autor generaliza en exceso. Desconoce Caño la división interétnica de los fang en dos grupos, el uno al norte del río Benito, los fang ntumu, la otra al sur del río, los fang okak, con particularidades lingüísticas y culturales, con grados diferentes de prestigio. Esa diferencia fue importante en el momento de la independencia. Los votos de Macías se concentraron en el norte ntumu, mientras sus adversarios ganaban en el centro y sur, en Mbini, Kogo y Evinayong.
Desenlace
En 1972, el régimen de Franco declaró materia reservada todas las informaciones concernientes a Guinea. Una decisión que tiene cierto misterio. ¿Qué trataba de encubrir en régimen? ¿La situación atroz de Guinea, los asesinatos frecuentes, el caos social o su propia incompetencia? Resulta extraño que el régimen español encajara toda suerte de afrentas, prosiguiera con cierta ayuda e hiciera gestos amistosos, protagonizados por cierto por Rodolfo Martín Villa.
En 1979, un pariente del dictador, Teodoro Obiang Nguema dio un golpe de Estado y acabo con la vida de Macías, luego de un juicio público. Obiang era un hombre formado en la academia militar de Zaragoza, de carácter reservado, natural de un poblado cercano a Mongomo, miembro también del clan Esangui. Guinea Ecuatorial era un país arrasado. El nuevo mandatario pidió ayuda a España y el gobierno de Adolfo Suárez la concedió, en 1980, generosa. Los socialistas de Felipe González la continuaron. Fue una época en que la Cooperación Española se convirtió en la principal empresa del país africano; cuando los land rover rojos de la cooperación circulaban por las pistas de tierra roja también -el asfalto había desaparecido-, arriba y abajo, y los jóvenes pilotos militares españoles garantizaban las comunicaciones aéreas. Aquello pasó sin dejar apenas rastro. Como la obra colonial. Los sucesivos gobiernos españoles siguen anclados en el pasado que representó el Patronato de Indígenas. Tratan a los negros, ahora convertidos en avispados delincuentes, gente que usa la cobertura estatal para delinquir, como si fueran menores de edad. O creen que el hombre blanco debe pedir perdón eternamente por los desmanes cometidos hace un siglo. Y ello favorece, de manera extraordinaria, los desafueros y tropelías de los déspotas. Algo de este sentimiento culposo hay en el libro de Antonio Caño, como si Macías -feroz antiespañol- hubiera sido “nuestro hijo de puta”; sentimiento que aflora también en el título de su libro. ¿Monstruo español? El monstruo sen formó entre españoles, como Abd el-Krim El Kattabi, el caudillo de la revuelta antiespañola o yihad de 1921 en el Rif marroquí. Pero de español no tenía más que el postizo nombre.
Obiang Nguema consolidó una dictadura y ha gobernado durante décadas con mano de hierro. La explotación del petróleo terminó de consolidar su gobierno. Los españoles quedaron apartados de los beneficios, concedidos a los americanos, incluso a los chinos. El régimen de Obiang ha sido, en la práctica, tan antiespañol como el de su tío Macías. Un régimen al que hay que reconocerle una ventaja: ha sido mucho menos sanguinario y, salvo los excesos que son de rigor en las tiranías africanas, tolera a una oposición siempre que no comprometa el monopolio político que ejerce el PDGE. La compañía Exxon-Mobil se entiende directamente con el presidente. Guinea sigue siendo un país en que las donaciones presidenciales hacen las veces de presupuesto, donde no existe diferencia entre las arcas públicas y los bolsillos presidenciales. Los beneficios para Obiang, su parentela y sus clientes más cercanos han sido descomunales. Se han construido nevos barrios en la isla, de un gusto pésimo, chabacano; hay autovías modernas. Un enjambre de coches de segunda mano circula, arriba y abajo. Nuevos y confortables hoteles se han edificado en el litoral continental. El alud de dólares petroleros ha encarecido la vida de una manera extraordinaria. Pero la desigualdad, la miseria persiste. Todavía pueden verse en la periferia de una Malabo sobrepoblada zonas de chabolas sin agua corriente ni alcantarillado, niños semidesnudos jugando entre el barrio, con el vientre hinchado. Guinea Ecuatorial sigue gobernada por un régimen cleptocrático: Tropical gangsters tituló su libro un funcionario internacional llamado Robert Klitgaard. Guinea es un caso típico de subdesarrollo sostenible. Un ejemplo de que una renta que cae del cielo, como la petrolera, sometida a los vaivenes del mercado, al sube y baja de los precios, sin instituciones fuertes, modernas sin democracia efectiva, producirá tan solo una prosperidad ficticia, momentánea. El libro de Antonio Caño puede ilustrarnos, sin duda, sobre la historia de un país que merece una suerte mejor.
[1] Blancos, negros, son palabras que en el África mal llamada subsahariana se emplean con la mayor naturalidad para referirse al color de la piel, prescindiendo de las cursilerías europeas.
[2] Ibrahim Sundiata: From slavery to neoslavery. The bight of Biafra and Fernando Poo in the era of abolition, 1827-1930, Univ. of Wisconsin, 1996.
[3] Es muy útil la apretada biografía de Macías escrita por Andrés Esono Ondó, secretario del partido Convergencia para la Democracia Social, en su página de Facebook
[4] Bwiti. An etnography of the religious imagination in Africa, Princeton, UP, 1982. Un libro que, siguiendo la trdicional desidia española, no ha sido traducido a nuestro idioma.
El profesor Javier Varela fue Director de la UNED en Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2003

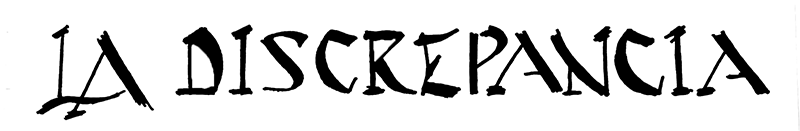



1 comentario
Cuanto desconocemos de la historia de España. Está ignorancia no es gratis, eso nos lleva a que los que nos dirigen actúan como si el mundo hubiera empezado ayer.