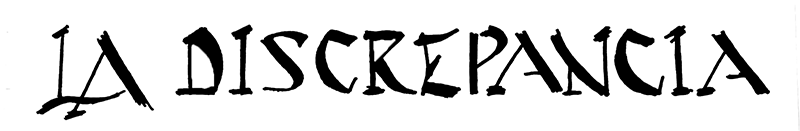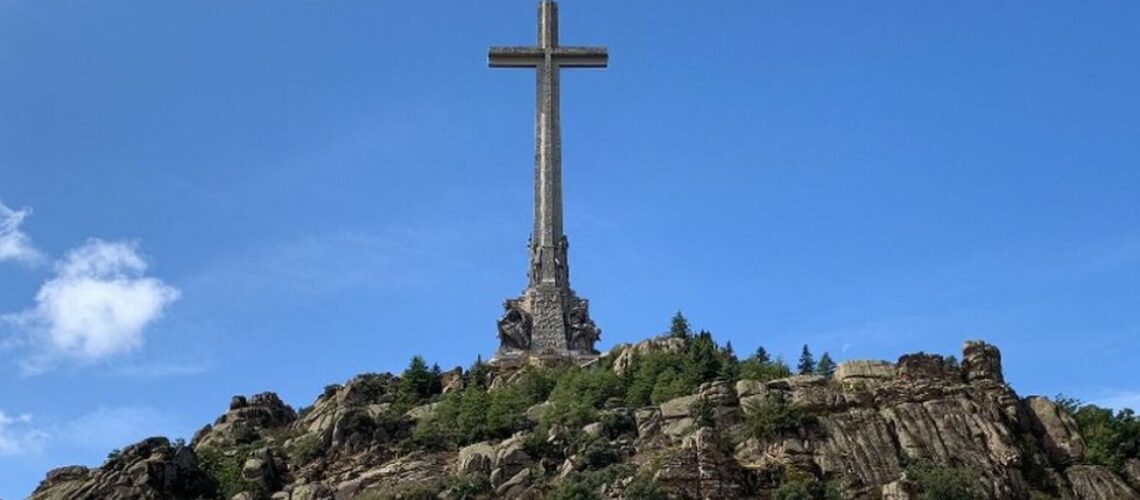“Como ya sucedió hace cien años en momentos de cambio intenso se libra una contienda ideológica y política entre una opción reaccionaria y una opción progresista. La opción reaccionaria e involucionista promete un ilusorio regreso a un gloriosos pasado mitificado y falso. (…) O construimos un muro o le damos salvoconducto.”
Pedro Sánchez, discurso de investidura 15/11/2023
Cuanto más evidentes resultan los cambios de todo tipo que han transformado España en las últimas décadas, más llamativa resulta la paradoja de que la política haya regresado mientras tanto a los años treinta del siglo pasado, con toda su carga de frentismo, polarización y exclusivismo. ¿Cómo es posible que si los cambios demográficos, económicos y de todo tipo han convertido a España en otro país (presuntamente europeo), el comportamiento de los políticos y la retórica de la que hacen gala haya sufrido semejante regresión? Cabría pensar que esto forma parte de la teatralización de la política, una vez que esta se ha convertido en espectáculo mediático (“puro teatro”, cabría decir), con el paso de la antigua política de parlamentos y salones al formato impuesto por los medios, tal como se puede observar en las tertulias y talkshows que funcionan a modo de trincheras ideológicas. Hasta aquí nada que no hayamos visto en otras democracias si no fuera porque la “polarización perniciosa” en la que nos hemos instalado amenaza con llevarse por delante el entramado institucional con el que la democracia española se ha manejado desde la Transición, arrastrada por una dinámica cada vez más imparable que, salvo debacle electoral o crisis económica, puede colocarnos en una situación comprometida en la escena europea.
Si indagamos en las razones de nuestro excepcionalismo, enseguida nos daremos cuenta de que lo que nos distingue no es otra cosa que la idea de una presunta superioridad moral de una parte del espectro ideológico sobre la otra, que permite la patrimonialización de la política y la exclusión del adversario, hasta convertir la política en un juego de supervivencia capaz de liquidar las reglas básicas de alternancia y convivencia. Que esta pulsión hiciese su agosto en los años treinta del siglo pasado, cuando los totalitarismos campaban a sus anchas por Europa, es comprensible, pero que tengamos un rebrote después de haber disfrutado de varias décadas de una estabilidad social y política sin precedentes en la historia de España, es para hacérselo mirar.
Cuando se analizan las razones del fracaso de la experiencia democrática en los años treinta, surgen enseguida dos tipos de explicación: por un lado, se subrayan los problemas de carácter estructural que atenazaban la política de esos años, tanto más por cuanto la coalición republicano-socialista que gobernó el primer bienio tuvo que gestionar unas expectativas desmesuradas que sobrepasaban la capacidad de un Estado más bien endeble y anquilosado.
De otro lado, se pone el énfasis en una “democracia sin demócratas”, en la que predominaban las estrategias instrumentales de quienes se querían valer de la República para dar el salto a regímenes políticos de otra naturaleza, ya fuese de un signo político u otro. Esto es particularmente llamativo en el caso del Partido Socialista, cuya colaboración con la dictadura de Primo de Rivera le había proporcionado una posición de ventaja en las primeras elecciones republicanas. Esta manera airosa como el Partido Socialista hizo el tránsito de un régimen político a otro fue sin duda un estímulo para repetir la experiencia (accidentalismo, lo llamaron) con el nuevo régimen, de tal manera que así como Indalecio Prieto se encargó de señalar, a la altura de 1927, que la colaboración con la dictadura no significaba compromiso político alguno con ella, Largo Caballero hizo lo propio a la altura de 1933, para dejar claro por su parte que la colaboración del PSOE con la “República burguesa” tampoco le comprometía, al considerarla una simple etapa intermedia en el camino hacia la República socialista, más conocida como dictadura del proletariado (una manera de subrayar el papel protagonista de la UGT en el futuro régimen).
Con estos antecedentes, la aprobación de la “Ley de Memoria Democrática” del gobierno Sánchez ha querido alentar una especie de antifranquismo retrospectivo por el procedimiento de establecer un periodo de escrutinio que es toda una declaración de intenciones: por un lado, la investigación arranca del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, lo que elimina cualquier sospecha sobre la doble insurrección catalana y asturiana de 1934, donde tanto los socialistas como ERC tuvieron ineludible responsabilidad. Por el otro, la investigación se extiende hasta al primer año de gobierno socialista, lo que podemos interpretar como que mientras Prieto y Largo Caballero quedaban exonerados, Felipe González quedaba advertido. De ahí la interpretación que el propio Felipe González hizo de la amnistía que, un año más tarde, Pedro Sánchez ofreciera al independentismo catalán en pago por su segunda investidura: “una humillación deliberada de la generación de la Transición”. Una vez establecida la exclusión simbólica del adversario, los paralelismos entre la política de los años treinta y la actual son evidentes, pues, así como Azaña compensaba la retirada de los moderados (desde Lerroux a Sánchez Román) con fuerzas cada vez más radicales, Pedro Sánchez ha ido deslizándose en paralelo, con la incorporación de Bildu y Junts al bloque de “progreso”. Y así como Azaña confiaba en la “inteligencia republicana” para combatir la “ortodoxia españolista”, los intelectuales orgánicos del sanchismo han seguido una dirección parecida, tal como se desprende del giro editorial de Prisa en relación con el tema catalán a partir de la llegada de Sánchez al gobierno en 2018.
“¿Contra Franco vivíamos mejor?”, se preguntaba el tardocomunista Vázquez Montalbán de manera puramente retórica, mientras Felipe González gobernaba a sabiendas de que lo que más daño hacía al franquismo era el olvido, y que había enemigos peores que los fantasmas del pasado. Es verdad que el propio Felipe González cometió el error de subirse al Azor con la excusa de que el yate era de Patrimonio Nacional, pero “Patrimonio nacional” era también una comedia de Berlanga y los españoles ya habían aprendido a distinguir entre las bromas y las provocaciones. Ahora esta insistencia de Sánchez en celebrar la muerte de Franco se presta también a diversas lecturas. Decía el sociólogo Jesús Ibáñez que la envidia es la propensión a destruir aquello con lo que uno se identifica, así que no estaría de más un poco de contención, no vaya a ser que tanta celebración termine siendo lo contrario de lo que Sánchez se propone, y que le pase lo que a José María Aznar cuando prometió una “segunda transición” y alguno se malició de si no querría en el fondo dar marcha atrás a la primera.
Para entender la relación de la España democrática con el franquismo conviene recordar el resultado de las elecciones de 1977. En aquella primera ocasión de votar en libertad, si los españoles prefirieron a Adolfo Suárez, el amigo del Rey, en lugar de Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco, fue porque querían pasar página del franquismo. Y si prefirieron a Felipe González, un joven abogado amigo de Willy Brandt, en lugar de Santiago Carrillo, un héroe de la resistencia contra la dictadura, fue porque querían olvidar de paso el antifranquismo representado por La Pasionaria. Así que mejor era pensar en la integración en Europa y no volver la vista atrás para evitar sonrojos. Pero había más razones para que los socialistas quisieran pasar página al franquismo. La primera de ellas era evitar la propaganda comunista encabezada por el consabido eslogan: “cien años de honradez… ¡y cuarenta de vacaciones!”. Hoy día Pedro Sánchez ya no tiene comunistas que se lo recuerden, toda vez que ahora son los comunistas los que se han ido de vacaciones, con lo que Pedro Sánchez ha encontrado la ocasión de recuperar la bandera que Felipe González había dejado abandonada en el cajón de los objetos perdidos. No hace falta ser historiador para darse cuenta de que esto ya no tiene otra lectura que no sea la de una recaída en el accidentalismo del que hizo gala el PSOE de los años treinta, tanto más por cuanto, a estas alturas, ya no es un secreto para nadie la relación oblicua de Pedro Sánchez con la Casa Real.
Vista en retrospectiva, esta fijación con los años treinta no deja de ser intrigante, si tenemos en cuenta que la II República fue, para empezar, un régimen sobrevenido como consecuencia de que los viejos caciques de la Restauración pensaron que unas elecciones municipales siempre serían más controlables que unas legislativas, sin percatarse de que la Dictadura de Primo de Rivera abocaba a una crisis de legitimación de la Monarquía. Pese a que los monárquicos ganaron las elecciones a nivel nacional (debido al predominio del medio rural), fueron los nuevos republicanos desencantados con la Monarquía los que aprovecharon el vacío de poder creado en las capitales para dar un golpe de mano con la anuencia de la Guardia Civil, mientras los viejos republicanos y buena parte de los socialistas (partidarios de esperar a unas elecciones legislativas) se sentían atemorizados ante una posible reacción militar. Por otra parte, el mismo día de proclamación de la República los representantes catalanes traicionaron el Pacto de San Sebastián que habían firmado unos meses antes, desarmando el proyecto republicano (la “colchoneta” a la que apelaba Miguel Maura), como adelanto de lo que ocurriría años después con el Estatuto de Autonomía, asimismo traicionado en octubre del 34.
¿Cuál era el papel de los socialistas en todo esto? Dado que la población urbana era eminentemente proletaria y que los socialistas habían mejorado sensiblemente su implantación durante la Dictadura, los socialistas eran los encargados de proporcionar los votos que el radicalismo pequeño burgués de Azaña no podía conseguir entre las todavía incipientes clases medias de entonces. De ahí la división de tareas en el seno de la conjunción, en virtud de la cual los socialistas ponían su representación parlamentaria al servicio de un proyecto voluble (no hay más que comparar el Diario de Sesiones con el dietario de Azaña) que la facundia de Azaña hacía pasar por un plan de reinvención nacional. Solo había dos problemas: por un lado, ninguna de las reformas prometidas funcionó como se esperaba, fuera por incompetencia o por falta de recursos. Por otro, Azaña confundía la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad (Max Weber no era todavía lectura recomendada en España), de forma que su doctrinarismo le metía en callejones sin salida. A primera vista, pueden parecer cosas distintas, pero en realidad los dos problemas estaban relacionados. El primero era consecuencia de lo que el economista Juan Velarde ha llamado la “política zombie” de Azaña, algo que no debería extrañar si tenemos en cuenta que el conocimiento que tenía Azaña de la realidad socioeconómica del país era mayormente literario. De ahí, en parte, el resentimiento que tenía hacia gente como Ortega, que le trataba con desdén y le atizaba collejas dialécticas que a Azaña le volaban altas. El resultado de todo ello fue, como no podía ser de otra manera, que, al cabo del primer bienio, perdió la poca representación parlamentaria que tenía, lo que no impidió que, en lugar de hacer autocrítica, solicitase del presidente de la República la anulación de las elecciones, unas elecciones, por cierto, que fueron las primeras elecciones modernas realizadas en España, no solo por su rigor y limpieza, sino por ser las primeras con sufragio universal, tras la incorporación de las mujeres al censo.
Tampoco los socialistas estaban por la labor de hacer autocrítica, tanto más por cuanto la sombra del fascismo se alargaba inexorable sobre la escena europea, así que mejor prepararse para combatir el fascio que tratar de salvar la República burguesa, una vez que esta había pasado a manos de la derecha. Algunos todavía mantienen la idea de que la insurrección del 34 fue consecuencia de la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux (¿de verdad podía considerarse una amenaza fascista, habida cuenta de que fueron seleccionados justamente por su republicanismo?), pero, si uno se fija en la secuencia de los hechos, es fácil percatarse de que la flecha había salido del arco un año antes.